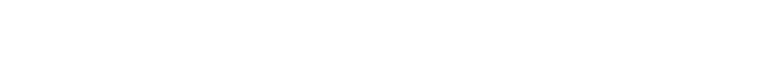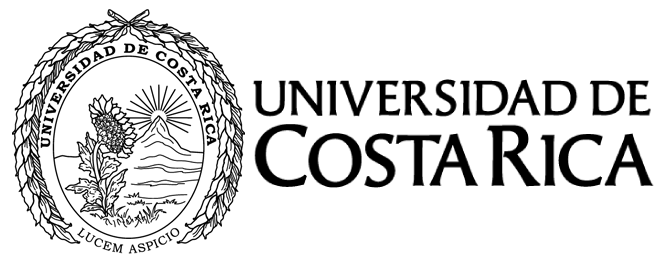Obviamente a ambos les interesa la política monetaria y procuran controlarla mediante profesionales que muestran afinidad a sus actividades. Pero, en este proceso surgen las siguientes complejidades: los componentes de cada segmento no son solo “capitalistas propiamente” ni “empresarios en sentido estricto”. Cada uno tiene algún número de “capitalistas-empresarios” o “empresarios-capitalistas”. En lenguaje matemático, se dice que los segmentos no son conjuntos disjuntos, sino inter-secantes. Dicho en otra forma: los componentes de cada uno no son homogéneos, sino heterogéneos; lo cual significa que se trata no de “individuos” o “personas”, sino de “funciones” que se reparten entre ellos. ¿Complicado? Sí. Por eso la formulación y ejecución de política monetaria es tan difícil: los afectados por la política y los actores de la política son contradictorios. Voy a tratar de ilustrar esto mediante un ejemplo específico:
Cuando sube la tasa de interés, se benefician los capitalistas en cuanto acumulan –mejor dicho han acumulado− capital; pero resultan perjudicados en cuanto están creando capital. Como destacaba Raúl Prebisch, el capitalismo se “bate” en trampas de tiempo: al bajar la tasa de interés, se benefician los creadores de capital; pero, al mismo tiempo, les puede perjudicar, en cuanto acumulan capital. Consecuentemente, los estamentos y sus representantes no solo se oponen entre sí, sino que sus propios intereses personales, a veces, resultan incompatibles. Entonces, el beneficio neto o perjuicio neto de cada movimiento de la tasa de interés, entre acumuladores de capital y creadores de capital, dependerá de la distribución de funciones de acumulación y funciones de creación de capital entre los dos segmentos. ¡De verdad que el tema es dificilísimo de entender y explicar!
Por eso, como he visto las cosas en Costa Rica, no envidio para nada su cargo al Presidente Ejecutivo del Banco Central, Rodrigo Bolaños. Solo el economista y académico don Eduardo Lizano Fait, ha tenido la habilidad para entender y manejar esos asuntos, convenciendo al público para que los aceptaran (particularmente los políticos). Debido a eso duró tanto tiempo como jerarca del Banco Central, con relativo éxito, como él reconoció en su libro reciente. Pero el Maestro mismo, así lo llamamos con admiración, a veces se enredaba en los mecates de la materia, al no tomar en cuenta puntos como los del doctor Vittorio Mathieu, filósofo italiano estudioso de economía (La Nación, 13/3/2004), y el físico, doctor Martin H. Krieger, de la Universidad de Berkeley y varias otras en Estados Unidos, también estudioso de nuestra disciplina.
Por mi parte, he comenzado –apenas comenzado, subrayo− a entender esos asuntos mediante una mezcla preliminar y tentativa de conceptos interdisciplinarios o transdisciplinarios, que he venido tratando de estudiar junto con otros colegas de la Universidad de Costa Rica. ¿Pretencioso? ¡Claro que sí! Pero, como los economistas hemos sido tan impotentes para entender y resolver los principales problemas de nuestros tiempos, me he venido ayudando con estudiosos y practicantes de otras disciplinas.
Para quienes tengan interés en tales esfuerzos, tanto economistas como no economistas, los invito a compartir algunas ideas que la Academia de Centro América me publicó hace cuatro años y, aparentemente, fueron recibidos con interés en el ámbito internacional. Vean Internet, Google, “Life and death of organizations: Our crisis viewed from a spacetime perspective”, Allacademic, 5/5/2013.