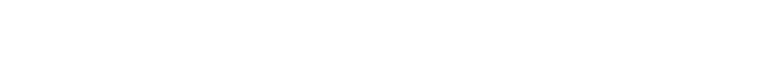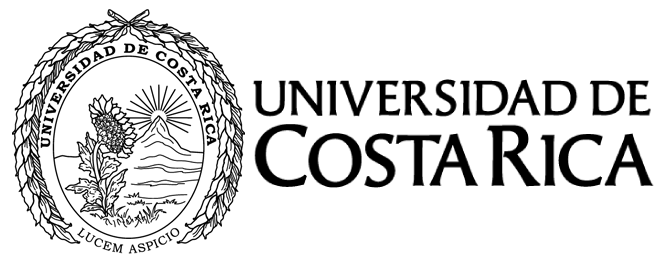“Todo hombre es un fin en sí mismo y no debe ser un medio para el fin de nada ni de nadie”. Erich Fromm
La medicina no siempre ha sido reconocida como una ciencia. A pesar de que los pensadores de la antigua Grecia entendían a la medicina como una de las ciencias a la par de la física y la astronomía, el conocimiento médico fue uno de los últimos en ser objeto de estudio de la filosofía de la ciencia, en parte porque se identificaba a la medicina con la práctica médica. Así el filósofo Thomas Kuhn expresaba que la práctica de la medicina era apenas diferente a la confección de calendarios, o Mario Bunge, reconocido epistemólogo, pensaba que la medicina era una artesanía similar a la metalurgia.
Desde Hipócrates la ciencia de la medicina intentaba hallar explicaciones naturales sobre la enfermedad, pero más importante, creo yo, sobre el estado de la salud. Este médico griego y sus seguidores crearon una escuela médica, la de Cos así como la obra Corpus Hippocraticum de aproximadamente 70 volúmenes, donde no solo se describen pacientes y enfermedades en forma minuciosa, sino que abogan sobre la importancia del ambiente en la salud.Parte 2
Los médicos de la escuela de Cos, realizaron descripciones detalladas de las enfermedades utilizando a veces el método inductivo-deductivo, para llegar a conclusiones que aún hoy son tomadas como válidas. El pronóstico de los pacientes siempre ocupó un lugar importante en su análisis. Asimismo, consideraban que la salud era un estado de equilibrio entre las influencias ambientales, el estilo de vida y la naturaleza humana; la ruptura de esta armonía llevaba a la enfermedad. Con el tiempo, la escuela hipocrática fue perdiendo importancia.
Se considera que en el siglo XV se inició la revolución científica con Nicolás Copérnico y fundamentalmente con Galileo Galilei, al invalidar la concepción geocéntrica y antropocéntrica del universo que había prevalecido por más de mil años, además de criticar, principalmente este último, la teorización dogmática que separaba a la ciencia de la base empírica. Estos científicos consideraban que la ciencia era la búsqueda de causas. La causa determinaba el efecto, explicado en términos matemáticos, de causalidad lineal y predecible científicamente. Nacía así la visión mecanicista del mundo que fue impulsada decididamente por Isaac Newton y por René Descartes. El modelo cartesiano fue tan influyente en los siglos venideros sobre el pensamiento científico, particularmente el médico, que se ha traducido en lo que se denomina el modelo biomédico, fundamento de la medicina científica moderna. Como ejemplo de esto, la discusión filosófica sobre la relación entre cuerpo y alma fue resuelta por Descartes, con la incorporación de la glándula pineal como la estructura que une ambos conceptos.
La idea de que todos los aspectos de un organismo, el ser humano en nuestro caso, podían ser entendidos reduciéndolo a sus componentes más pequeños y estudiando su funcionamiento, permitió reunir una gran cantidad de conocimiento acerca de los mecanismos celulares y moleculares que permitían dar una explicación de ese funcionamiento. La enfermedad fue concebida como una “avería” de esos mecanismos biológicos.
En esta concepción no tenían cabida los factores psicológicos, ambientales y sociales en la génesis de la enfermedad o de otra forma, en la pérdida de la salud. El modelo mecanicista-matemático-determinista había triunfado. Claro, esta visión era reforzada por los grandes avances en la lucha contra muchas enfermedades infecciosas y en la comprensión y tratamiento de algunas otras entidades clínicas. Sin embargo, la dimensión total del paciente se fue perdiendo, se fue alejando la visión hipocrática de la medicina o en otras palabras: Hipócrates fue reemplazado por Descartes. Esto impactó obviamente en la formación médica; el plan de estudios flexneriano es ejemplo de esto.
Nuestro reto en la Escuela de Medicina es mejorar esta visión de la medicina en la formación de los futuros médicos. Creemos que el enfoque biologista debe ampliarse a uno holístico, que los médicos de cualquier especialidad tengan la capacidad de enfrentarse a sus pacientes con esta perspectiva holística, no únicamente con la visión mecanicista-biologista. Ha sido demostrado hasta la saciedad que la enfermedad y la salud deben entenderse como un proceso biológico-social-psicológico, con los determinantes de la salud como marco referente. Debemos volver a la visión humanista de la medicina. Los médicos somos más que artesanos.