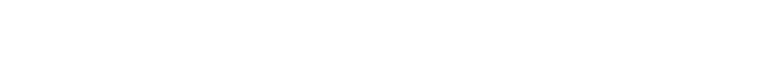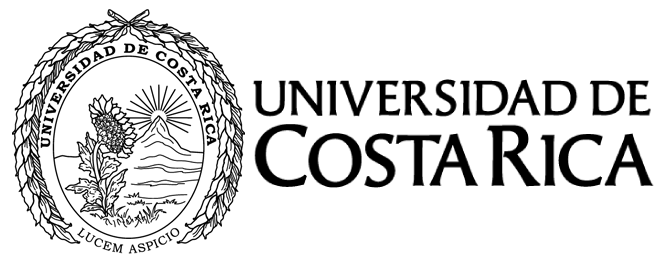Nuestros gobernantes padecen el síndrome del tecnócrata: una enfermedad endémica de la clase política que arribó al poder en los años 80 del siglo pasado con aires de mesianismo globalizante y neoliberal, al estilo de Francis Fukuyama, quien anunciaba el fin de las ideologías celebrando la instauración del reino de Dios en la tierra: el capitalismo tecnocrático cimentado en el “neoliberalismo democrático”.
Este síndrome es el que induce al político a considerarse lo suficientemente inteligente y, ante todo, eficiente para ofrecer las mejores propuestas de política económica, social y cultural, en respuesta a las demandas ciudadanas.
Su lema: yo pienso, los demás no. El bipartidismo tradicional (Partido Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana) ha sido su portador por excelencia, y hoy amenaza con contagiar a los partidos emergentes.
Recordemos la precipitada decisión del expresidente don Abel Pacheco de ofrecer apoyo moral a la aventura guerrerista de Bush II, la aprobación a golpe de tambor del Proyecto de Ley de Modernización del ICE en la administración de don Miguel Ángel Rodríguez, el decreto del expresidente don Óscar Arias que declaró de interés público la explotación minera a cielo abierto en Crucitas y, más recientemente, el pacto entre la presidenta Laura Chinchilla y el fundador del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, para aprobar el plan fiscal de “solidaridad tributaria”. Efectivamente, todas ellas han sido decisiones que obedecen al comportamiento típico del síndrome del tecnócrata.
En los casos mencionados, los políticos han salido mal parados teniendo que dar marcha atrás por la presión popular o la fuerza de la ley. Pero, en otros casos se han salido con la suya minando el terreno para la sublevación popular. En todos los casos, el problema es que este síndrome induce a “poner la carreta delante de los bueyes”.
Es decir, en lugar de seguir el “camino estrecho” donde se ha de andar a paso lento y seguro, cuidando de no empujar al del lado y considerando todos los escollos: el del diálogo social inclusivo para encontrar las mejores alternativas, se opta por el “camino amplio” donde las ideas del político de turno alzan vuelo y se convierten en receta mágica. Así, obnubilado con su propuesta se apresta a negociar con los políticos de la acera de enfrente, quienes tampoco se han vacunado contra este síndrome, y entonces volvemos a la vieja forma de hacer política vía pactos entre líderes y cúpulas de partido o se arma un “pleito de gatos” que no es jugando, porque todos quieren brillar.
Este síndrome le está haciendo mucho daño al país. Los pueblos ya se cansaron de tanta arrogancia y narcisismo. Requerimos de una nueva clase política que, sin descuidar la necesaria mediación técnica para impulsar políticas públicas viables y sostenibles, sintonice con las aspiraciones de una ciudadanía que busca construir desde abajo y sin exclusiones la nueva sociedad de la equidad y la paz social: un desafío ético.