Tito Lucrecio Caro (99-55 a. C.), en su obra De rerum natura, esto es, De la naturaleza de las cosas (en referencia al título griego Peri physeos, en la línea del estilo de Empédocles), desarrolla de manera sistemática la filosofía epicúrea (Epicuro, “vencedor de la religión”), emparejando elocuentemente el afán didáctico con el aliento lírico. Lucrecio no solamente trata de expresar metafísicamente ideas en versos auténticamente poéticos, sino de acercar la filosofía a los latinos en su carácter práctico y liberador para disipar la superstición religiosa y el miedo (I 146-148). De rerum natura es realmente un árido “tratado” filosófico con acierto pedagógico -y editado por Cicerón-. Es, en sí mismo, una hazaña única en Occidente.
Este poema es la única obra en su género que se conservó íntegra. De ella sabemos casi todo, pero de su autor no sabemos mucho. San Jerónimo (s. IV), en su Crónica, indica que murió enloquecido por un filtro amatorio y que se suicidó a los 44 años. Pero eruditos modernos desmienten tanto su locura como su suicidio, y lo dicho sobre él posteriormente por cristianos muestra más bien un celo apologista y condenatorio. (Otros (Stampini) hablan no de locura sino de epilepsia.)
El poema está dividido en seis libros, compuesto en 7.400 versos, hexámetros (usados también por Enio y Virgilio). Comienza invocando a Venus, diosa de las potencias creadoras del Universo, y cierra con Marte, señor de los poderes de la guerra (también para Roma).
El principio filosófico del cual parte Lucrecio es que “nada sale de la nada” por obra de los dioses (I 149-150); como para los eléatas, ningún dios pueda hacer que el ser salga de la nada. En este sentido, lo único que hace la religión es atemorizar a los seres humanos al no saber estos cómo explicar los fenómenos del cielo y de la tierra (I 151-154). La negación de este principio llevaría a contradicciones insalvables: sin regularidad en la naturaleza no se podría explicar ningún nexo entre los fenómenos ni formular ninguna ley.
Lucrecio parte de que el vacío (inane) existe, es el no-ser llevado a la categoría de ser, pues este es un hecho de la experiencia (I 25). A este elemento le asigna cualidades: infinitud e incorporeidad. La primera le viene de que este, al ser acompañante de los átomos, debe ser infinito pues estos son infinitos. Allí donde hay átomos es necesario que haya vacío (I 334). Sostiene la presencia del vacío como manifiesto: «Y, en las rocas, el humor líquido de las aguas penetra las cavernas, y todas destilan grandes gotas» (I 348 y 349). Que las gotas pasen a través de las rocas, siendo estas sólidas, demuestra la existencia del vacío; en la experiencia, discernimos que los cuerpos (compuestos) tienen algo raro (I 346 y 347).
Si los átomos son indivisibles, el vacío es indivisible. Sin embargo, en los cuerpos que suelen presentarse en la naturaleza, en su constitución como cuerpos, el vacío se ve atrapado por la materia, pero también debe decirse que la materia es invitada y alojada por el vacío. «Existe, pues, ciertamente, lo que mezclado buscamos con la sagaz razón: lo que llamamos vacío» (I 368 y 369). Gracias a él observamos y se disgrega la unidad. Por eso, a mayor cantidad de vacío en un cuerpo, más fácilmente será dividirlo.
Desde el punto de vista de las cualidades, «átomos y vacío son la naturaleza neutral y adiáfora respecto de toda cualidad; son la naturaleza clandestina y ciega para toda determinación de color, olor, sabor, etc.» (A. Cappelletti). Aunque el vacío no es empíricamente perceptible, debe considerarse algo racionalmente aprehensible, en tanto que el atomismo es una concepción racionalista de la realidad, además de especulativa. Solamente a través de estas “partículas mínimas indivisibles” es posible pensar una explicación totalmente mecanicista de la formación del universo, el cual no tiene límite en ninguna parte porque no tiene una extremidad [extremum, ákron en Epicuro] (I 958-987).
Los átomos y el vacío unidos son la sustancialización del espacio. Se trata de un monismo bipolar o de un pluralismo, pues se admite como real la existencia de una multiplicidad de átomos y cuerpos conformados por dichos átomos. La realidad cambiante se explica con el vacío, pues a través de él se mueven los átomos. También el origen de todo conocimiento está en la sensación, producida por los efluvios que brotan continuamente de los cuerpos (átomos y vacío) y que afectan nuestros sentidos. Con esta explicación física y esta teoría del conocimiento (llamada «canónica»), se justifica la ética. La libertad es un hecho de la experiencia. La capacidad de autodeterminación (clinamen) está también en los átomos (II 288-293); la moralidad es salvada haciendo un boquete en el materialismo.
Lucrecio ensalza a Epicuro [“Tu, pater, es rerum inventor (…)”, “Tú, padre, descubridor de todas las cosas (…)”], gracias al cual los dioses son habitantes de serenas moradas celestiales. Queda, pues, erradicar el temor a los dioses y al destino, pero, particularmente, a la muerte (III 35-38). Regularmente los seres humanos son infelices porque viven llenos de temor. Eliminados los temores se eliminarán las fuentes de infelicidad. La felicidad (placer) se cifra en no sufrir necesidades corporales (aponía) para luego dar paso a no padecer perturbaciones en el espíritu (ataraxía). Y no tener perturbaciones en el espíritu implica esencialmente no temer al destino ni a la muerte ni a los dioses. La idea es enseñar a los hombres a vivir bien, es decir, a vivir dichosamente.
El primer temor sería el temor al destino. Si todo ocurre por el choque de los átomos, todo es producto del azar (V 187-194) y no existiría el destino, de tal modo que tampoco debe ser motivo de preocupación.
El segundo que se debe eliminar es el temor a la muerte. Mientras vivimos la muerte no aparece y, cuando llega, ya no vivimos. Esto significa que, antropológicamente, el espíritu (mens, mente) se reduce a cuerpo (compuesto por átomos lisos, esféricos y sumamente sutiles) y constituye una parte del mismo (III 117-118), también el alma (III 128-129); espíritu y alma son una sola cosa (naturaleza). Así como la muerte del ser humano es un proceso (de desintegración de moléculas) por la enfermedad y desórdenes, también el alma va abandonando el cuerpo de manera gradual. El cuerpo pesa lo mismo antes o después de la muerte; el cuerpo es la casa del alma y, sin él, “el alma se dispersaría en una multitud de átomos sueltos” (A. Cappelletti). Desvinculados el cuerpo y el alma, nada sentiremos y no tendremos conciencia de nada. No hay por qué antes y, mucho menos, después.
El tercero es el temor a los dioses. Los dioses, en cuanto existen, también son materiales y viven en los intersticios entre los mundos (IV 146-147). Siendo la felicidad lo propio de ellos, nada los saca de la misma, por lo cual no se meten en los asuntos humanos, ya que esto les arrebataría su tranquilidad. Los humanos del pasado, caídos en la fantasía, veían figuras divinas en los sueños y en la vigilia, e imaginaron que los dioses eran eternos.
No deben confundirse los resultados de la investigación de la naturaleza con las afirmaciones de la mitología (religión) escatológica (J. Le Gall). Solo el conocimiento (filosofía de la naturaleza o la física) puede salvarnos de nuestros miedos. Queda, entonces, una vez eliminados esos temores infundados, la felicidad como un hedonismo, en el placer. Como en los animales, el placer lleva a elegir y el dolor a huir (colindante con el budismo). Pero se debe medir el placer de tal modo que no lleve al dolor. Han de buscarse los placeres naturales, conforme a nuestra naturaleza. Comenzando por eliminar los deseos (incluida una vida desenfrenada), los verdaderos placeres son los de la razón, pues nada ni nadie los puede arrebatar. Convivir en amistad, es lo placentero, y no trae dolores. Es decir, vivir la vida sin turbación, cultivando la filosofía como medicina del alma y como liberación.






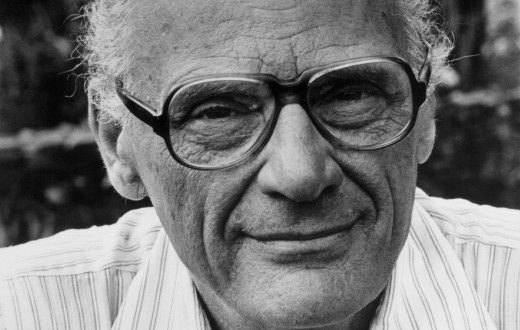

0 comments